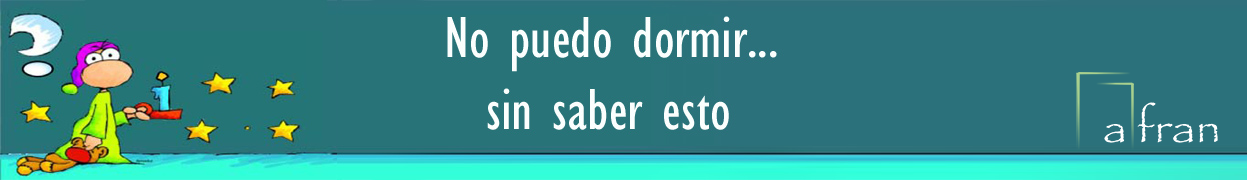En la historia de la ciencia hay pocas mujeres que brillen con luz propia. Nuestra civilización prefirió abandonar a la mitad de su capacidad por religión, costumbre o, simplemente, miedo.
Pero afortunadamente hay excepciones. La historia de hoy comienza en un pequeño pueblo de Massachusetts, Lancaster, donde en 1868 un pastor protestante tiene un hija a la que llamó Henrietta. Henrietta Swan Leavitt. Afortunadamente para todos nosotros, el pastor decidió que su hija estudiara y tras cursar la primaria ingresó para licenciarse en el Instituto Radcliffe, una sección femenina de Harvard, con muchísimo menos prestigio. Al fin y al cabo sólo estudiaban mujeres.
En esa licenciatura estudió arte, griego clásico, filosofía, geometría analítica y cálculo. Y en su último curso estudio algo de astronomía, que superó con notable. Era el año 1892 y Henrietta había conseguido licenciarse con 24 años. No era ninguna lumbrera, pero, desde luego no era nada tonta.
Además, tras acabar los estudios, dedicó un tiempo a viajar, en el que cogió una enfermedad que le atacó al oído, quedando sorda total.
Así que tenemos a Henrietta, una mujer ya de 25 años, sin un brillante expediente académico, sin experiencia académica y sorda. Difícil futuro para ella. Pero, consiguió entrar como ayudante en un laboratorio donde una serie de mujeres trabajaban como lo que ahora serían becarias para el profesor Edward Pickering, uno de los principales astrónomos de la época y director del observatorio de Harvard. Gratis, eso sí. Ella era una más de aquellas chicas, a las que llamaban «computadoras», pues su único trabajo, día tras día, era clasificar miles de fotografías espectrales de estrellas. A pesar del poco prestigio, era un grupo muy profesional. Idearon una clasificación en función del espectro y del brillo y clasificaron cientos de miles de estrellas. Esa clasificación sigue usándose hoy en día.
En ese trabajo, Henrietta estaba bastante valorada, pero siempre como ayudante, nada más. Pickering le asignó el trabajo de analizar las estrellas variables cuya luminosidad varía con el tiempo, y le asignó un sueldecito. Leavitt analizó una a una 1777 estrellas y en particular las Cefeidas. Recibía un salario de risa: treinta centavos la hora. Pero ella era tenaz y meticulosa, se dedicó durante años a hacer su trabajo. Le jefa de las «computadoras» la definió como «la mente más brillante del laboratorio». Y, claro, destacó.
Después de mucho análisis se dio cuenta que el periodo de las Cefeidas variaba de forma distinta en función del brillo, y consiguió determinar la relación entre el brillo y el periodo. Realizó un trabajo que lo describía y se lo entregó al profesor Pickering. Pero Henrietta era una becaria, mujer y sorda. Obviamente, no fue considerado. Sin embargo, años después, en 1912, el profesor se dio cuenta que estaba en lo cierto y tuvo las agallas de los sabios: publicó el estudio «Periodo de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes» firmado por él mismo (para asegurarse que fuera publicado) e incluyó una frase inicial: «El siguiente estudio ha sido preparado por la Srta Leavitt», reconociendo de este modo, y para siempre, la valía de su ayudante.
Esta relación entre el brillo y el periodo ha sido posteriormente vital para la astronomía porque ha servido para conseguir medir el espacio. Determinar el brillo de una estrella permite, sabiendo con la intensidad que llega a verse, conocer su distancia. Y Henrietta había conseguido conocer el brillo de forma indirecta, a través del periodo de la estrella, lo que daba una opción a medir. El cielo estaba mucho más cerca desde ese día.
Sus avances fueron muy utilizados por los profesores de Harvard, en especial el profesor Hubble (que dio nombre al telescopio espacial), que, gracias a las reglas definidas por Henrietta y a las variaciones espectrales, determinó que la mancha de la constelación de Andrómeda no era una nube, sino, una gran y lejana Galaxia, a la que le dio el mismo nombre, Andrómeda y, de paso, descubrió que el Universo no se acababa en la Vía Láctea. Había galaxias más allá.
Henrietta siguió toda su vida como ayudante, y falleció relativamente joven, en 1921, de cáncer. En su testamento dejó todo lo que tenía: 11 objetos que sumaban un valor de 392 dólares. Pura humildad para la mujer que había conseguido averiguar cómo medir el Universo.
Quiere el capricho de la historia que tres años después de su muerte se enviara una carta desde Suecia para proponerla para el Nobel, por su descubrimiento, aunque como el Nobel no puede otorgarse a personas fallecidas, nunca fue propuesta. Pero al menos dejó constancia que hay personas que aunque sean humildes, por voluntad y porque las circunstancias se lo imponen, tienen tanto brillo que no pueden evitar destacar. Y ese brillo, como el que sirvió a Henrietta para medir el espacio, no puede contenerse.